HISTORIA
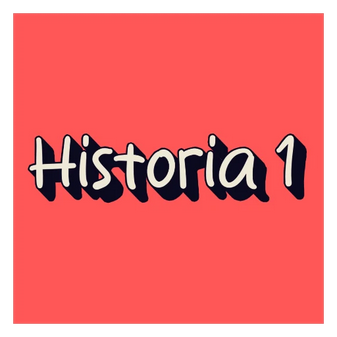
Historia 1
Programa - Primer semestre
Objetivo General:
Fomentar el pensamiento crítico sobre procesos históricos, vinculando culturas antiguas con la herencia indígena de Santiago del Estero, a través de actividades participativas y significativas.
Unidad 1: Introducción a la Historia y la Prehistoria
Temas:
¿Qué es la Historia? Fuentes y metodología.
La Prehistoria: Paleolítico, Neolítico, Revolución Agrícola.
Primeras comunidades humanas en América y Argentina (culturas originarias).
Unidad 2: Civilizaciones Antiguas
Temas:
Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
Conexiones con América: similitudes y diferencias (ejemplo: sistemas de riego en Egipto vs. técnicas agrícolas de los Lules-Vilelas).
Unidad 3: Pueblos Originarios de Santiago del Estero y Argentina
Temas:
Culturas locales: Tonocotés, Lules, Vilelas, Sanavirones.
Organización social, economía y cosmovisión.
Legado actual: tradiciones, artesanías y toponimia (ejemplo: nombres de lugares en quechua o lule).
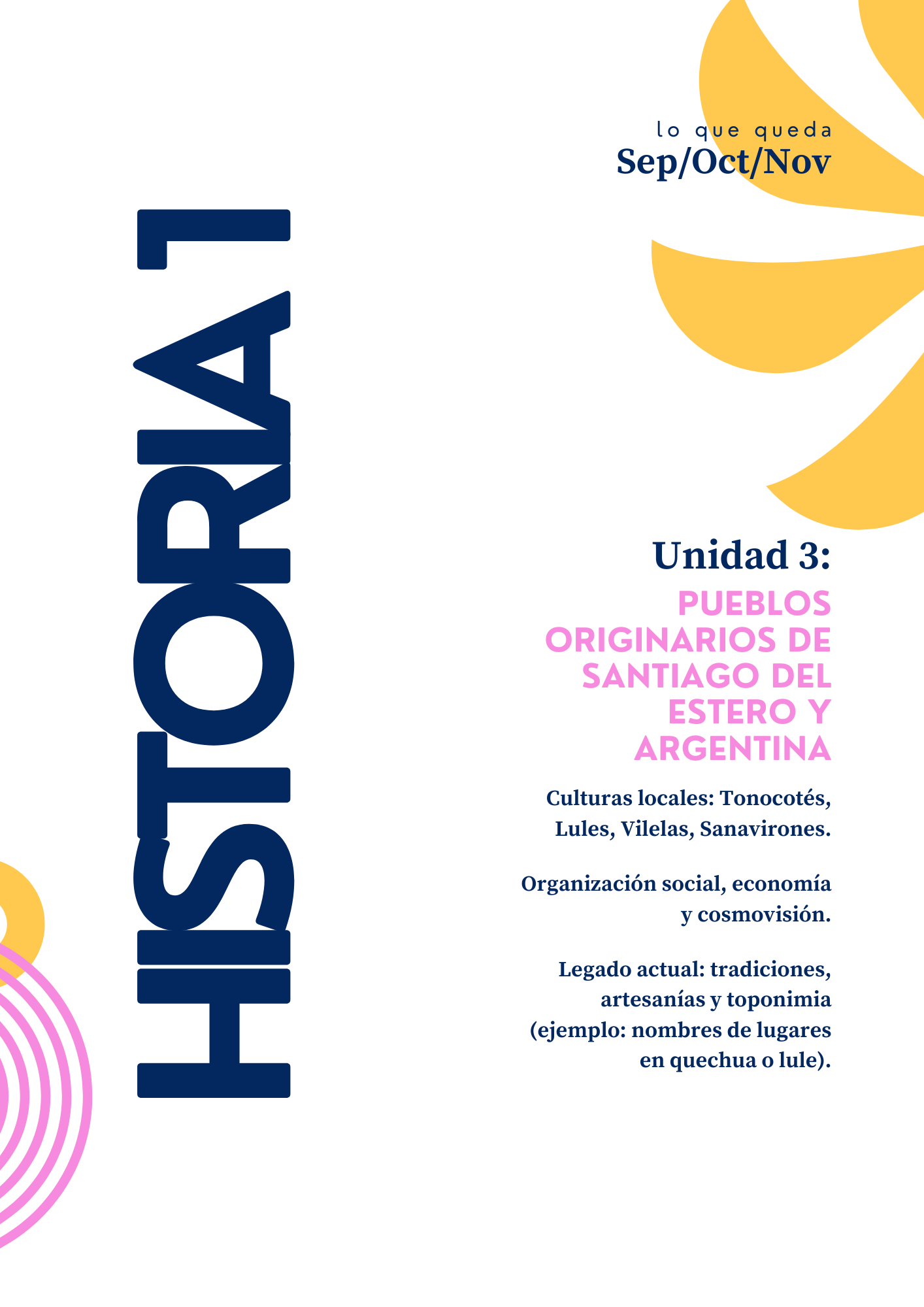
14 de octubre
**Organización social y económica de los pueblos originarios de Santiago del Estero**
La estructura social de los pueblos originarios de la región santiagueña se organizaba en torno a **linajes familiares extensos**, donde la autoridad recaía en **caciques** (o *chamanes*) que dirigían a sus comunidades mediante un equilibrio entre el liderazgo heredado y el consenso colectivo. Estos líderes no gobernaban de manera autocrática, sino que actuaban como mediadores en conflictos, organizadores de trabajos comunitarios y representantes ante otros grupos. Su poder se legitimaba no solo por su ascendencia familiar, sino por su sabiduría, capacidad de negociación y conexión con lo espiritual.
La sociedad se articulaba mediante **roles comunitarios claramente definidos** pero complementarios. Los adultos mayores transmitían tradiciones orales y conocimientos ancestrales; las mujeres se especializaban en la alfarería, la recolección de frutos y el tejido con fibras vegetales (como el chaguar entre los lules), mientras los hombres se dedicaban a la caza, la pesca y la preparación de tierras para cultivo. Los jóvenes aprendían estos oficios mediante la observación y la práctica, integrando progresivamente responsabilidades en la vida colectiva. Esta distribución de tareas reflejaba una organización **funcional y colaborativa**, donde cada miembro contribuía al bienestar común según sus capacidades.
En el plano económico, estas comunidades desarrollaron **sistemas de producción adaptados al ecosistema local**. En las zonas cercanas al Río Dulce, los tonocotés practicaban una **agricultura intensiva** basada en el cultivo de maíz, zapallo y porotos, utilizando técnicas de riego por canales y *camellones* (elevaciones de tierra para evitar inundaciones). Hacia el Chaco Seco, los lules-vilelas combinaban la **caza de guanacos, pecaríes y corzuelas** con la **recolección estacional de algarroba, chañar y mistol**, frutos que procesaban para obtener harinas y bebidas fermentadas.
Un aspecto distintivo era el **intercambio interétnico**: los tonocotés comerciaban su cerámica decorada y excedentes agrícolas con los lules-vilelas, quienes ofrecían productos del monte como miel silvestre, cueros y fibras textiles. Estas redes de trueque se extendían hasta regiones andinas, donde se obtenían piedras semipreciosas, sal y minerales a cambio de cestos, plumas y tintes. Este sistema no solo permitía el acceso a recursos distantes, sino que fortalecía alianzas y facilitaba el flujo de conocimientos tecnológicos y simbólicos.
La propiedad de la tierra era **comunal**, con espacios asignados a cada linaje para su usufructo, pero siempre bajo la supervisión del cacique y la asamblea de ancianos. La idea de acumulación individual era ajena a su lógica cultural; el prestigio se medía por la capacidad de redistribuir bienes en festines ceremoniales o de organizar trabajos colectivos como la construcción de viviendas o la cosecha. Esta economía del **reciprocidad y redistribución** aseguraba la cohesión social y la supervivencia ante sequías o malas cosechas.
Esta organización, aunque transformada por el proceso colonial, dejó huellas profundas en la **cultura santiagueña actual**: las mingas (trabajos comunitarios), las celebraciones patronales que integran elementos indígenas y el respeto por los ancianos como portadores de sabiduría son ejemplos de cómo aquella estructura social perdura, adaptada pero vigente, en la identidad regional.HISTORIA ("La gestión del agua en nuestra comunidad rural")
Integración con el Proyecto General
- Fase 1: Investigación
- Participar en la búsqueda de información sobre prácticas ancestrales relacionadas con el agua.
- Colaborar con otras materias para contextualizar las cuencas hidrográficas locales y su importancia histórica.
- Fase 2: Elaboración
- Trabajar con otras materias para redactar informes y artículos sobre el legado hídrico de los pueblos originarios.
- Crear mapas temáticos junto con otras materias.
- Fase 3: Presentación
- Participar activamente en la Muestra Cultural y Productiva, explicando cómo las prácticas ancestrales pueden inspirar soluciones modernas.
- Preparar stands temáticos sobre el legado cultural del agua.
- Fase 1: Investigación
